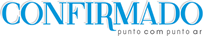Lo más nuevo de nuestro canal
Lo más nuevo de nuestro canal
Cine
20 años de "Iluminados por el fuego"
Hace veinte años se estrenaba en los cines Iluminados por el fuego, dirigida por Tristán Bauer, y basada en mi libro homónimo publicado en 1993.

La película no solo obtuvo premios internacionales como el Goya, el Premio Especial del Jurado en San Sebastián y el de Mejor Película en los festivales de Tribeca y La Habana; se convirtió, sobre todo, en un acontecimiento cultural que irrumpió en el debate público argentino y abrió un nuevo capítulo en la disputa por la memoria de la causa Malvinas.
La película se estrenó el 7 de septiembre de 2005, aunque días previos se había proyectado en la ciudad de Corrientes. La sala, repleta de excombatientes y familiares, recibió la obra con una emoción que excedió lo cinematográfico y se convirtió en un parteaguas. Ese impacto permitió que emergieran relatos silenciados durante más de dos décadas: testimonios sobre abusos, estaqueamientos y maltratos sufridos por soldados conscriptos a manos de sus propios mandos. La película no fue indiferente, funcionó como catalizador de esas memorias, mostrando que el arte puede abrir grietas en los muros del silencio social y habilitar procesos de verdad y justicia.
La fuerza de la obra radicó en su perspectiva humana. No buscó exaltar una gesta ni construir héroes de bronce, sino mostrar la experiencia de jóvenes de 18 y 19 años enviados al frente de batalla. En lugar de la épica militar, Iluminados por el fuego puso en escena cuerpos vulnerables, emociones quebradas, vínculos de solidaridad y las huellas que la guerra dejó en nuestras vidas. Esa mirada resultó incómoda para quienes pretendían sostener un relato unilateral y sin fisuras, pero fue profundamente reparadora para quienes necesitaban reconocerse en la pantalla.
Desde la teoría de Pierre Bourdieu, puede pensarse que Iluminados por el fuego intervino en el campo cultural como un acto contrahegemónico. El libro primero y la película después desestabilizaron el habitus construido por años de desmalvinización: ese conjunto de disposiciones sociales que relegaban a los excombatientes al silencio, la marginalidad o la estigmatización.
Al devolver la palabra a los soldados, se alteró el capital simbólico en juego. Ya no eran solo las voces de los altos mandos las que narraban la guerra; irrumpían, con legitimidad, las memorias de quienes habían puesto el cuerpo. Como explica Bourdieu, una práctica social —en este caso, un relato autobiográfico transformado en libro y luego en film— puede modificar las estructuras de percepción y redefinir el campo mismo donde circula.
La recepción que tuvo la película lo demuestra. Aún hoy existen debates, cátedras universitarias, programas escolares y discusiones públicas que la utilizan como herramienta pedagógica. Pero también hubo ataques, amenazas y campañas de difamación que intentaron desacreditar la obra y mi testimonio como excombatiente. Esas reacciones confirman lo señalado por Bourdieu: cada campo tiene agentes que buscan conservar el orden simbólico y otros que luchan por transformarlo. Iluminados por el fuego se situó del lado de la transformación, incomodando a quienes pretendían mantener intacto el relato castrense.
La prensa habló muchas veces de la guerra en cifras: muertos, bajas, estadísticas. Pero Iluminados mostró que, cuando hablamos de muertos, no hablamos de números. Para una madre, un padre, un hermano, una novia o un hijo, la pérdida no es una estadística: es la tapa del diario de todos los días de su vida. Ese contraste es central para comprender por qué la película sigue conmoviendo veinte años después: porque devuelve singularidad allí donde hubo olvido, humanidad allí donde hubo discurso oficial, duelo íntimo allí donde solo persistían los partes militares.
El impacto de la obra trascendió el cine. Desde 2005 se multiplicaron libros, documentales, proyectos de memoria, museos y cátedras sobre Malvinas. Excombatientes que habían callado por décadas encontraron en ese nuevo clima un espacio para testimoniar. Se produjo un desplazamiento en el habitus colectivo: del silencio a la palabra, de la vergüenza a la identidad, del aislamiento a la pertenencia. La película ayudó a habilitar esa transición, mostrando que la memoria no es un archivo cerrado sino una práctica viva que se resignifica en cada generación.
Veinte años después, Iluminados por el fuego sigue vigente porque encarna la tensión permanente entre malvinización y desmalvinización. Malvinizar no es repetir consignas vacías, sino disputar sentidos en el campo cultural y político. Desmalvinizar, en cambio, es silenciar, reducir la guerra a un mito o a una efeméride sin preguntas. La película optó por lo primero: malvinizar desde el testimonio, desde la memoria crítica y desde la dignidad de quienes combatieron.
Su valor, entonces, no reside solo en lo que cuenta, sino en lo que provoca: incomodidad, reflexión, debates que siguen abiertos. Como toda obra que toca fibras profundas, no deja indiferente. Y es precisamente esa incomodidad la que prueba su potencia: puso en crisis las narrativas oficiales, amplió el campo de lo decible y devolvió la voz a quienes habían sido relegados.
Lunes, 8 de septiembre de 2025
MÁS LEIDOS DE HOY
1 -
02/02/2026 09:24:00 - 184
Premios Grammy 2026: Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bad Bunny, Ca7riel y Paco Amoroso, y todos los ganadores de la ceremonia
Premios Grammy 2026: Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bad Bunny, Ca7riel y Paco Amoroso, y todos los ganadores de la ceremonia
3 -
02/02/2026 00:48:00 - 90
El Chaqueño Palavecino defendió su show con Javier Milei y aseguró: "Es un respeto a la autoridad"
El Chaqueño Palavecino defendió su show con Javier Milei y aseguró: "Es un respeto a la autoridad"
6 -
02/02/2026 10:14:00 - 74
"Los aumentos salariales llegarán en marzo o abril" confirmó el gobernador Juan Pablo Valdés
"Los aumentos salariales llegarán en marzo o abril" confirmó el gobernador Juan Pablo Valdés
8 -
02/02/2026 21:58:00 - 49
Caputo adelantó se seguirá usando el viejo índice hasta que baje la inflación
Caputo adelantó se seguirá usando el viejo índice hasta que baje la inflación